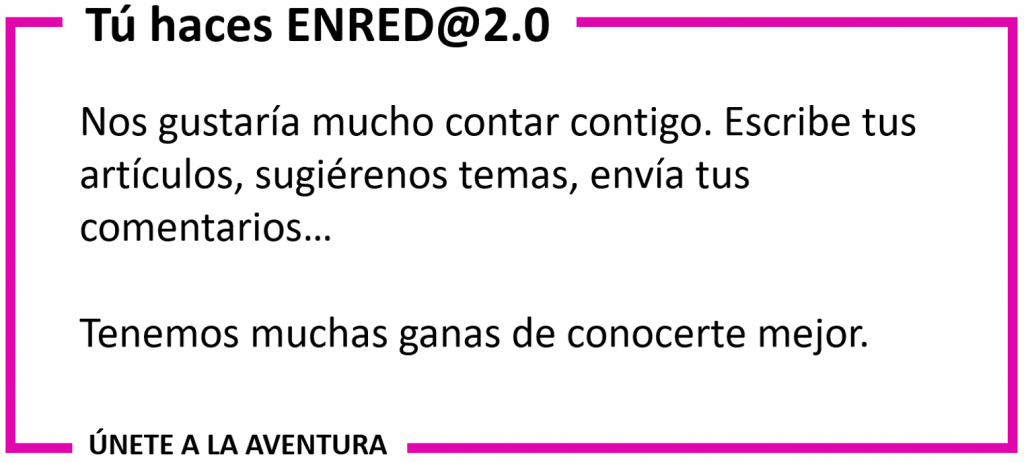Sabina Sánchez Castillo
Profesora de la especialidad de Intervención Sociocomunitaria
Sonó una explosión.
No sabía muy bien de dónde venía, me desperté desorientado, aturdido intenté buscar a mi abuela que dormía siempre a mi lado, pero ya se había levantado y corría de un lado a otro de la habitación. Me miró, se agachó a mi lado y me dijo casi susurrando que me vistiera rápido que teníamos que irnos. Esa noche en la cena había escuchado hablar de que se esperaba a los milicianos, que se acercaban lentamente pero que no debíamos temer, que avanzarían por la sierra y no tendrían mucho problema en esconderse. Las tropas estaban entretenidas en la otra punta de la provincia, mi abuelo decía que Franco no tenía hombres para pararlos en esa zona.
Lo que no sospechaba mi abuelo era que los aviones italianos sobrevolarían y tirarían a matar a todo ser viviente.
Cogí un petate del tamaño de un pequeño saco de patatas, me recordaba a esos que mi abuelo vendía por todo el pueblo ayudado de nuestra mula Paca, la que ahora cargaba de bultos rápidamente mi abuela.
Una de las vecinas que se habían acercado hasta nuestra casa venía con su bebé, era un bebé rollizo con el pelo dorado y alborotado, que asomaba del arrullo en el que iba envuelto como un gusano de seda. El pequeño Paulsen había nacido a los 48 días, justo la mitad del tiempo que hacía que se había mudado su familia al barrio del Palo, su madre lo llevaba apuntado en un calendario que colgaba en la pared de su cocina para saber cuánto tiempo faltaba en que su marido volviera. El padre de la criatura era miliciano y se había echado al monte huyendo de las tropas del bando franquista. Paulsen era mitad español, por su padre y mitad alemán por su madre que se instaló en España tras huir de otra guerra, como tantos niños refugiados de la segunda guerra mundial. Paulsen sin darse cuenta también se estaba convirtiendo en un huido inocente, aunque su historia sería distinta.
Seguimos recogiendo lo poco que podíamos acarrear y partimos con las claras del día, mucho más tarde de lo que tenía pensado mi abuelo que protestaba y nos voceaba para que marcháramos juntos. Del barrio de Palo salimos en procesión una riada de personas; mujeres en su mayoría, niños y los pocos hombres que había eran todos de la edad aproximada de mi abuelo. Cuando emprendimos ya el camino al margen de la costa en dirección Vélez-Málaga se escuchaban los zumbidos de los aviones que nos sobrevolaban. Los niños no queríamos parar a verlos pero los mayores nos empujaban. El pequeño Paulsen comenzó a llorar, su madre intentaba consolarlo con la teta, yo me acerqué y le empecé a cantar una cancioncilla que mi abuela me canturreaba por la noche antes de dormir y que me relajaba bastante, pero era difícil mantener la calma con los aviones sobrevolando por nuestras cabezas.
No sé el tiempo que llevábamos andando pero me dolían las rodillas de bajar los pechos de tierra y matojos que nos íbamos encontrando. No pensaba que ver el mar desde esa perspectiva me daría tanto miedo, intentaba distraerme concentrándome en los olores, sobre todo en la brisa marina que de vez en cuando nos peinaba. Era agradable pero a la vez nos helaba, era el mes de febrero y los vientos de poniente enfriaban aún más nuestro ánimo a medida que avanzábamos exhaustos.
No sé si eran las cinco o las seis o las 3, había perdido la noción del tiempo y necesitaba comer algo, las tripas se me revolvían entre las náuseas y la sensación de hambre.
Al dejar un rato de escuchar los aviones los mayores decidieron parar, sobre todo por las exigencias de las madres que necesitaban alimentar a los bebés y dejarlos descansar sobre algún lecho aunque fueran unos minutos.
Paramos cerca de un cortijo medio en ruinas, mi abuelo muy decidido se acercó a unas piedras que tenía una marca roja, las retiró y desenterró unas bolsas de tela de saco que contenían fruta y algún cuscurro de pan, nos lo repartió minuciosamente y sin darle tiempo a mirarlos nos los comimos a la desesperada. La fruta que normalmente no me gustaba esa noche me supo a gloria.
No pudimos descansar apenas, el abuelo y la abuela andaban muy nerviosos y aún sentados en la sombra de las paredes ruinosas de aquel improvisado campamento tenían la sensación se seguir corriendo. A mí me bombeaban los pies, me picaban los ojos, supongo que de sueño y rezaba por llegar pronto a donde quisiera que tuviéramos que llegar.
Continuamos el camino y ya comenzaba a caer la noche, a lo largo del día se habían ido uniendo cada vez más personas a nuestro peregrinaje, cada vez más nerviosos, cada vez más niños y cada vez más miedo. Era como cuando tienes la sensación de que te vas a caer al bajar una cuesta corriendo sin medida, preso de la inercia, sabes que tu cuerpo ya va con voluntad propia y es muy difícil de controlar. Pues aquella era justo la sensación, ya no había marcha atrás, y sabía que lo peor estaba por llegar.
A lo lejos en la mar se divisaban luces, tres o cuatro no lo puedo recordar porque a partir del primer cañonazo ya no pude mirar más, solo correr, correr sin ver, ciego, solo con la brújula de la voz de mi abuela, la de mi abuelo dejó de escucharse al poco del segundo bombazo. Mi vecina corría cerca de mí hasta que dejé de sentir el olor de Paulsen. Pero yo no podía pensar, solo correr, no podía preocuparme por nada que no fuera correr y esquivar los bultos que me iba encontrando. Era una procesión negra de gritos, estupor y bombazos, golpes contra la tierra que hacían levantar las tripas y el corazón. El faro en la montaña en su haz de luz circular mostraba a partes escenas de las profundidades del infierno de Dante. Oscuras sombras que caminaban o salían rodando, niños que chillaban buscando a sus madres y hombres que abatidos tiraban de las mulas o petates que se veían ridículos en medio de la desesperanza de salir con vida.
Hubo un momento en el que el faro dejó de iluminarse, dejaron de sonar cañonazos y el silencio solo se rompía con el rugir de las olas golpeando el acantilado. Avanzamos ya más despacio, exhaustos y perdidos con los ojos ciegos por no ver, con los pies rotos y con la mirada perdida. Mi abuela por suerte me seguía entre suspiros y sollozos, no podía disimular como otras veces, que estaba rota. Ahora sí, esta guerra era de verdad en nuestra realidad, habíamos oído de ella, habíamos sentido que muchas cosas no eran igual, yo no veía a mis padres hacía un año, pero eso era normal, muchos padres de otros amigos del barrio se habían ido a buscar horizontes nuevos para regalarnos otro futuro, pero en esos dos días ya sí habíamos sentido la guerra, con el miedo corriendo de boca en boca y con las piernas preparadas para huir. Y ahora ya sí se había transformado en muertos, en sangre, en gritos y en dolor mucho dolor. La dignidad corría acantilado abajo buscando la manera de no sentirse como ratas en un callejón.
Después de un rato comenzaron de nuevo los aviones a lo lejos, estruendo diabólico, como un águila que avanza hacía su presa para caer en picado y destrozarla. Su ensordecedor ruido avanzaba hacía nuestra posición.
Desperté abrazado al petate que me había dado mi abuela la madrugada de hacía dos días, el sol me calentaba dándome el abrazo que mi abuela me hubiera dado. Me levanté a duras penas y caminando sin rumbo fijo, tropecé con mi vecina que yacía de lado y sin moverse como cubriendo algo, le grité entre contento y asustado. La volví contra mí despacio, no contestó. Volví a tocarla con mucho cuidado y al girarla la encontré con su pecho descubierto donde el pequeño Paulsen seguía mamando, lo dejé acabar y cuando me miró en su sonrisa descubrí que en ese momento nos habíamos convertido en hermanos.
Hoy escribo esto para que el pequeño Paulsen no quede en el olvido y sea recuerdo vivo de todas esas vidas inocentes que se quedan extirpadas de aquellas que les dieron la luz y los alimentaron dejando su vida a ras de tierra con el manto del sol acariciándoles las espaldas.
Y por todos aquellos que en la huida de la guerra nos muestran la verdad de ésta, que no es otra que la de que nadie gana, solo muerte y sangre para desesperanza de la humanidad.
El joven Paulsen hoy es mi hermano del alma y vive tranquilo recordando a la madre que le dio la vida, ya ella muerta.
Si te ha gustado este artículo, encontrarás más contenidos interesantes en nuestra sección “Rincón literario”.
Y no dejes de ver qué tenemos publicado en los distintos números de EnRed@2.0.