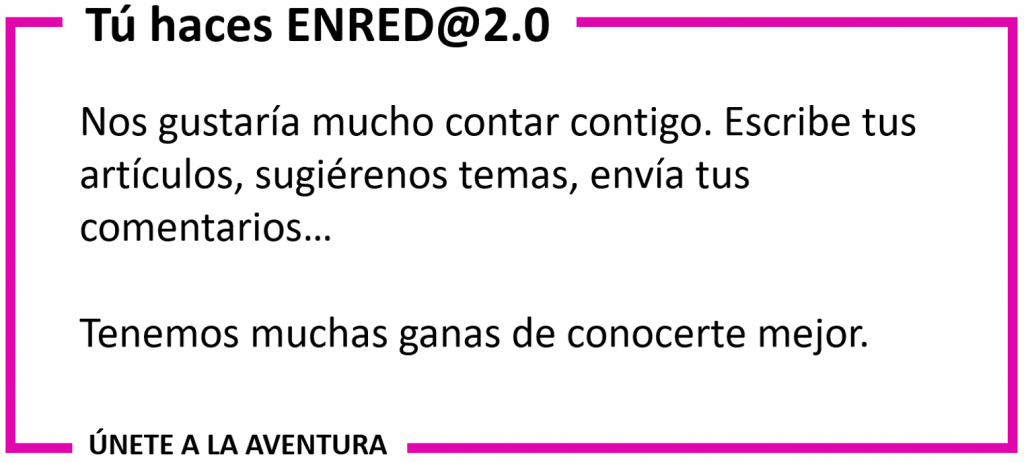Francisco Luis Beltrán González
Profesor de Primaria
CEIP Francisca Romero
Sevilla
1969
No sucede todos los años, no hay un orden ni aviso que nos permita prepararnos. Tampoco es que, llegado el caso, supiéramos cómo hacerlo.
Sucede en Semana Santa. Casi siempre cuando el sol se está ocultando tras las espigas de la catedral y los colores de las fachadas regionalistas se evaporan en un naranja oscuro. Cuando los nazarenos arrastran sus túnicas por el aire de Sevilla enroscados en incienso y azahar. Cuando sus capirotes proyectan cipreses infinitos en las piedras gastadas de las calles. Sucede en Sevilla y sucede en Semana Santa.
Puedes estar viendo la Hiniesta, San Esteban, las Cigarreras. No importa, porque ya no. Las túnicas blancas, azules y moradas dejan paso a filas de nazarenos negros. Negro el antifaz, negra la capa, negra la túnica. Dos hileras de nazarenos negros caminan en silencio entre las calles blancas. No tienen escudo bordado, nadie sabe el nombre de la hermandad, pero todos la reconocen al instante, incluso aquellos que no han oído hablar de ella sino en sueños. Nadie sabe a dónde van, o de dónde vienen. Solo que están ahí.
Las calles, atestadas de gente enmudecen. Únicamente el roce de las túnicas y la caricia de las alpargatas (pues es caricia que no pisada) con el suelo. La llama de cada uno de los cirios brilla casi sin luz, una débil llama sobre el pábilo negro. Algunos miran fijamente esa luz retorciéndose dócilmente, otros ven un fuego brillante y alto. Nadie dice qué ve dentro de la llama.
A veces, muy pocas veces, algún niño se acerca a un nazareno y levanta una bola de cera más grande que su mano. Si los padres están cerca lo apartan y le aprietan el brazo. ¿Por qué? Porque no, contestan sin mucha seguridad. Alguna vez el niño se ha escurrido del brazo de su padre, alguna vez ha tocado con sus dedos la tela suave, alguna vez han levantado la mano, la cabeza y toda la primavera de sus ojos, alguna vez han dicho ¿me echas cera, por favor? Y alguna vez el nazareno ha bajado la cabeza, el capirote se ha balanceado igual que un ciprés una tarde de viento, y ha mirado directamente al niño. Con los ojos de cristal ahumado escondidos detrás del antifaz, no tan diferentes a los de aquel niño. El niño baja la bola de cera, vuelve junto a su madre, la agarra de la mano y crece.
El viento arrastra un murmullo que se escurre entre la gente. Los nazarenos caminan silenciosos y tras de ellos aparece un paso apartando el aire con la crestería de madera. Como un elefante de cien piernas blancas paseando solo. Sobre él un Cristo carga su cruz. Su Santa Cruz sobre el hombro izquierdo. Derrumbado al suelo sujeta la cruz con la mano izquierda, con la derecha se apoya en un suelo de tierra, no de lirios, no de claveles, no de rosas; de tierra. Extenuado, intentando levantarse. Los músculos palpitan, el sudor le resbala por la frente amplia uniéndose a la Sangre que escapa por las heridas de la corona de espinas. Las manos le tiemblan sobre el madero, casi le clava las uñas para aferrarse mejor. A su alrededor la gente baja la cabeza, mira al suelo, se callan y se hunden.
La noche revienta en el cielo, la luna alarga las sombras tenues, las nubes desvelan estrellas lejanas y en una calle parece despertar de un pequeño sueño, se escuchan pasos, conversaciones poco a poco más triviales, casi a la defensiva y la calle se queda vacía. Se convierte de nuevo en una calle; la gente la atraviesa con más o menos prisa, entra y sale de sus casas, habla y ríe y caminan dándole patadas distraídas a una bola de cera que a cada vuelta se desmorona más.
Si te ha gustado este artículo, encontrarás más contenidos interesantes en nuestra sección “Rincón literario”.
Y no dejes de ver qué tenemos publicado en los distintos números de EnRed@2.0.