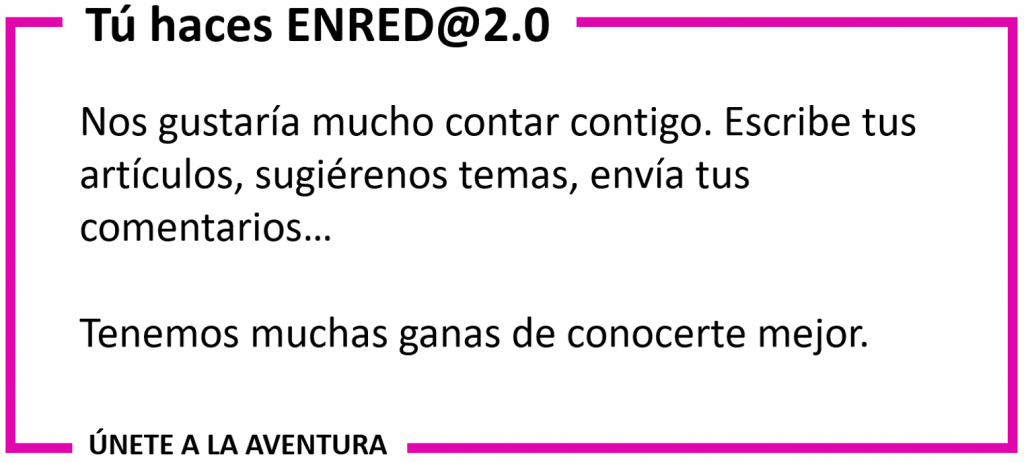Javier Neila
Departamento de financiación de actuaciones energéticas
Área de gestión de programas integrales
Agencia Andaluza de la Energía
El tren va entrando suavemente en la estación…con parsimonia; como si no tuviese prisa en llegar. Pareciera que al maquinista le faltaran motivos para volver a casa. O que nadie esperase inquieto en sus vagones. Se reduce la velocidad de la marcha y se dispara el ansia del viajero. El sol se pone y empieza a derramar destellos anaranjados sobre los cristales. Es un convoy largo, solemne, vertebrado e insensible; como si no fuese con él todo el cúmulo de emociones que alberga dentro… Da la sensación de tener el corazón aprisionado bajo su enorme exoesqueleto de metal, y que sólo a través de los ojos de sus ventanas se pueda –al igual que con las personas– adivinar lo que sucede dentro.
Como abiertas por puñaladas, las puertas se abren de golpe y los viajeros empiezan a borbotar, extendiéndose por el andén como un denso charco de sangre. El tren se muere y la vida toma la estación, tras el letargo de horas de sopor por el traqueteo del camino, lo tedioso de la espera y –al menos para algunos– lo incierto del destino. Ojos muy abiertos asoman por todas partes, buscando rostros entre la multitud; deditos infantiles señalan tras el cristal a seres queridos; sonrisas cómplices se encuentran; los rostros se iluminan; se aprietan las manos; se corre en busca del abrazo… se besa con ansia y respiración entrecortada; con suspiros intensos y torpes al encontrar la boca cuya pérdida de seguro se había temido, disipándose ahora de golpe todos los miedos… Miedos acumulados en cada carta no recibida; en cada noche de incertidumbre; en cada despertar resignado; en cada “juro que nunca más”… Es inevitable observar de qué manera se besan las parejas. Los besos de novios tan sonoros, planos, formales, de labios y ojos cerrados. Besos con planes de futuro. Rápidos y pudorosos, puntuales pero evidentes, para que los perciba todo el mundo y así ratificar un compromiso. Los besos de casados, sin embargo, son más formales, pero evocando sensualidad pospuesta, matizados y sin cambios de intensidad, con los labios entreabiertos y donde sólo uno gira la cabeza –el más enamorado o sumiso– y los ojos nunca llegan a cerrarse del todo. Son besos con pasado. Los besos de los amantes, por contra, son desesperados, largos, intensos… intuyen la próxima separación, y se sienten como el beso último de un reo condenado a muerte… cabezas ladeadas, ojos y labios muy abiertos para no malgastar la más mínima mirada o gota de saliva… Besos sin pasado ni futuro pero eternos, colgados en el tiempo, quedando todo concentrado en ese momento; como si acariciaran el fuego, se empapasen en la niebla y sintiesen el miedo de esa breve eternidad en los labios… Nada alimenta más el amor que la incertidumbre y el miedo. Porque el amor –ya lo decía Ninón de Lenclós- nunca muere de hambre. Siempre muere de indigestión.
Todos se van alejando de la estación, poco a poco, enganchados de los brazos, cogidos de las manos, enlazados en lisonjas y conversaciones, acariciando las cabezas de los niños o compitiendo por llevar las maletas… anécdotas, noticias, recuerdos y proyectos saltan a las conversaciones, mientras van dejando la estación vacía, como la espuma de mar que se disuelve sutilmente sin dejar rastro, sin haber existido jamás.
Manuel enciende medio cigarrillo de picadura, apagado hace ya rato en sus labios…su austera figura se dibuja a contraluz en el ahora tranquilo apeadero… codos apoyados en las rodillas, manos en la cara, mirada fijada al suelo, cuerpo hacia adelante… Aspira una profunda calada y piensa en silencio, sentado en un banco color esperanza del andén donde mueren los trenes que vienen de lejos; donde muere él también, cada día y todos los días, porque su primogénito no termina de volver a casa. Mira a su otro hijo e intenta aparentar normalidad mientras se traga sus propias tripas… Observa de nuevo el reloj de la estación. Confirma su miedo y calla. Sus ojos reflejan frustración y angustia… Hoy tampoco vendrá, se dice entre dientes. Sonríe a su única compañía con una forzada mueca, que intenta enmascarar sin éxito el miedo que siente por la suerte del hermano mayor. Si al menos Rosa estuviese aún con nosotros… reflexiona. Las noticias de África vienen con cuentagotas y desde su última carta con una foto dedicada de Carmen Sevilla, no ha vuelto a saber nada de Manolín. Pero su padre espera como cada día el tren de Madrid de las ocho y media de la tarde. Reflexivo vuelve a mirar la foto de la artista: “Al Caballero Legionario Paracaidista más valiente de la 1º Bandera, Manuel Parra Tenorio, y a su simpático hermano Luisito que le espera en casa. Con mucho cariño. Carmen. Sidi-Ifni, Marruecos Español. Nochevieja de 1957”.
Lo cierto es que su unidad volvió a Alcalá de Henares ése mismo febrero… pero él sigue desaparecido en territorio enemigo y sin que nadie sepa nada. –¿Dónde se habrá metido este muchacho? ¿Estará bien?– se pregunta. Él sólo le pide a Dios que traiga a su hijo de África, y que su madre desde el Cielo los vuelva a ver a los tres juntos. Sólo pide eso… no es mucho pedir. Su hijo pequeño, Luisito, que está de pie a su lado se le acerca, y dulcemente le pone una mano en el hombro.
–“Papá, tenemos que irnos”
Carlos, el vigilante de seguridad del turno de tarde, pasa junto la zona del escáner de equipajes y control electrónico de billetes, saludando a la hierática azafata de Adif y a algunos compañeros de seguridad, en el andén número 6 de la Estación de Santa Justa, en Sevilla. Camina despacio, haciéndose el entretenido, como si no quisiera llegar demasiado pronto y estropear un momento especial de alguien. Escucha por megafonía la llegada de un cercanías, mientras las mujeres de la limpieza ya llevan con sus carritos un buen rato en los vagones. Siempre van con prisa; el AVE tiene que quedar impoluto pues en menos de 30 minutos saldrá de nuevo para Madrid. Una de las limpiadoras –Eli– le dedica a Carlos una sonrisa que va de la pena a la ternura, a través del cristal de la ventana que limpia con vehemencia; éste le corresponde con un levísimo –casi invisible– encogimiento de hombros, y una mueca que evoca resignación. Casi terminando el andén, se dirige a un corpulento supervisor de Renfe que se encuentra de pie, mirando la vía.
–Don Luis, deberían irse ya… y no olvide por favor apagar el cigarrillo
– Perdóname Carlos – le contesta mirándose la colilla en la mano, mientras exhala el humo – siempre se me olvida… al final el Alzheimer va a ser hereditario…
El supervisor esboza una sonrisa resignada, serena, matizada con un gesto de gratitud, y se acerca al banco, dirigiéndose hacia un anciano al que dulcemente le apoya la mano en el hombro:
– Papá, tenemos que irnos
Luis levanta a su padre y le ayuda a guardar la foto en la chaqueta, le da su bastón y le echa el brazo por encima, mientras le quita el cigarrillo de la boca y lo pisa. El anciano tembloroso se le agarra de la cintura y los dos comienzan a caminar a lo largo del andén, despacio, con una tristeza infinita, paralelos al AVE, seguidos a distancia por el vigilante.
– Luisito, ¿Tú crees que será mañana cuando vuelva tu hermano?
– Seguro que sí papá, seguro que sí…

Si te ha gustado este artículo, encontrarás más contenidos interesantes en nuestra sección RINCÓN LITERARIO .
Y te invitamos a ver nuestros anteriores números de EnRed@2.0.